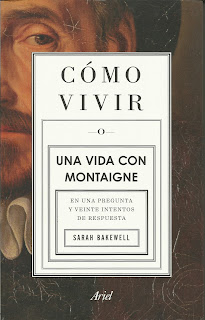El que algunos amigos hayan hablado estos días en las redes, del “
escepticismo pirrónico”, me ha llevado a volver a
Montaigne, especialmente al magnífico libro de
Sarah Bakewell, que muy acertadamente me recomendó en su día, el buen amigo y maestro
Miquel Rayó.
En lo que respecta a los filósofos académicos,
Montaigne solía mostrarse desdeñoso: le disgustaban sus pedanterías y abstracciones. Pero mostraba una fascinación sin límites, recordémoslo, por otra tradición filosófica: la de las grandes escuelas pragmáticas. Y los tres sistemas de pensamiento de este estilo más famosos fueron:
el estoicismo, el epicureismo y el escepticismo, filosofías conocidas colectivamente como “helenísticas”. Diferían en algunos detalles, pero estaban tan cerca en lo esencial, que eran difíciles de distinguir la mayor parte del tiempo. Y el gran
Montaigne las combinó y mezcló, según sus necesidades.
Estas tres escuelas tenían el mismo objetivo: conseguir una forma de vivir, conocida en el original griego como “
eudaimonia”, que a menudo se traduce como “
felicidad”, “alegría” o “florecimiento humano”. Eso significaba vivir bien en todos los sentidos: prosperar, disfrutar de la vida, ser buena persona.
El estoicismo y el epicureismo son caminos hacia la tranquilidad, te enseñan a prepararte para las dificultades de la vida, y a desarrollar buenos hábitos de pensamiento.
El escepticismo es algo aparentemente más limitado. Un escéptico es alguien que siempre quiere ver pruebas, y que duda de cosas, que las demás personas aceptan sin más. Parece que haga referencia sólo, a cuestiones de conocimiento, y no a la cuestión de cómo vivir.
Pero como las otras dos, el escepticismo suponía una forma de terapia, al menos en el caso del “
escepticismo pirrónico”, el originado por el filósofo griego
Pirrón (no en el escepticismo “dogmático” o “académico). Se transparenta una cierta idea, del extraño efecto que el pirronismo tenía sobre la gente, en la reacción de
Henri Estienne, casi contemporáneo de
Montaigne, y primer traductor francés de
Sexto Empírico, a su encuentro con las “
Hipotiposis”: la risa. Y otro estudioso de la época,
Gentian Hervet, tuvo una experiencia similar.
Un lector moderno que examine la “
Hipotiposis”, podría preguntarse por qué la encontraban tan graciosa. Y no resulta nada obvio, por qué curó tanto a Estienne como a Hervet, de su aburrimiento, ni por qué tuvo tal impacto en Montaigne, que lo encontró el antídoto perfecto contra
Ramón Sibiuda, y sus ideas solemnes y ampulosas, de la importancia humana. La clave del truco, es la revelación de que nada en la vida, debe ser tomado en serio.
El pirronismo ni siquiera se toma en serio a sí mismo. El escepticismo dogmático normal y corriente, asegura la imposibilidad del conocimiento, conocida en la observación de
Sócrates: “Sólo sé que no sé nada”. El escepticismo pirrónico parte de ese punto, pero añade, efectivamente: “y ni siquiera de eso estoy seguro”.
Los pirronianos, por tanto, tratan los problemas que la vida les puede presentar, mediante una sola palabra, que actúa como resumen para esta maniobra: en griego “
epoché”. Que significa “
suspendo el juicio”. O, en una traducción diferente al francés, del propio Montaigne: “
je soutiens”, me contengo. Suena tan consolador como la idea estoica o epicúrea de “indiferencia”, pero, como las demás ideas helenísticas, funciona, y eso es lo que cuenta. El truco de la “
epoché” te hace reír y sentirte mejor, porque te libera de la necesidad de encontrar una respuesta definitiva, para cualquier cosa. Tomando un ejemplo de
Alan Bailey, historiador del escepticismo, si alguien declara que el número de granos de arena en el Sahara, es un número par, y te pide que le des tu opinión, la respuesta natural sería: “Pues no tengo ninguna”, o ¿y yo que sé? O, si quieres que suene más filosófico: “
Suspendo mi juicio… “epoché”. En efecto, responderíamos con la afirmación inexpresiva, que el propio
Sexto citaba como definición de “
epoché”: “No puedo decir cual de las cosas propuestas, encuentro convincente, y cual no encuentro convincente”. O bien: “Siento que no puedo plantear dogmáticamente, ni tampoco rechazar, ninguna de las cosas que atañen a esta investigación”. No podemos saber la respuesta, y sentimos que no importa, de modo que esa ausencia de compromiso, no causa alteración alguna.
 |
| Foto cortesía de Francesc Mellado |
Los pirronianos hacían esto, no para alterarse profundamente, y arrojarse a un torbellino paranoico de dudas, sino para conseguir un estado de relajación ante todas las cosas.
Era su camino hacia la “ataraxia”, que podría traducirse como “
imperturbabilidad”, o “liberación de la ansiedad”, y que compartían con estoicos y epicúreos. “
Ataraxia” significa
equilibrio: el arte de mantener la estabilidad, de tal modo que no estés exultante, cuando las cosas te van bien, ni te hundas en la desesperación, cuando se tuercen. Alcanzar ese estado es
controlar tus emociones, para no verte apaleado o arrastrado por ellas. Los pirrónicos, si ganaban en sus discusiones, demostraban que tenían razón. Si perdían, eso sólo probaba que tenían razón, en dudar de su propio conocimiento. No les preocupaba la idea, de que alguien se enfadara con ellos, y no se preocupaban tampoco, indebidamente, del dolor físico ¿Quién dice que el dolor, sea peor que el placer? ¡
Hail, sceptic ease! ¡Salve sereno escepticismo! Escribió el poeta irlandés
Thomas Moore, mucho después que
Montaigne:
“Cuando pasan las olas del error
que dulce es alcanzar al fin tu puerto tranquilo,
y suavemente balanceado por la duda ondulante
sonreír a los tenaces vientos que guerrean fuera”.
Tan inmensa era esa serenidad, que se podría separar enteramente a los escépticos, de la gente corriente, aunque, a diferencia de los epicúreos en su “jardín”, ellos preferían permanecer inmersos en el mundo real.
A lo único que renunciaba
Pirrón, según
Montaigne, era al fingimiento de que era presa, la mayoría de la gente: el de “
reglamentar, ordenar y asegurar la verdad”. Eso era lo que realmente interesaba a
Montaigne, en la tradición escéptica: no tanto el enfoque extremo de los escépticos, de rechazar sufrimientos y penas (en eso prefería a los estoicos y epicúreos) sino su deseo de tomarlo todo provisionalmente y cuestionárselo. Eso era justamente, lo que él había intentado hacer siempre. Para mantener ese objetivo en mente, en 1576, hizo que acuñaran una serie de medallas, incluyendo la palabra mágica de
Sexto, “
epoché”, junto con sus propias armas, y un emblema de una balanza. Y
la balanza es otro símbolo pirrónico, destinado a recordarse a sí mismo, que debía mantener el
equilibrio y sospesar las cosas, en lugar de aceptarlas sin más. El escepticismo guió a
Montaigne en el trabajo, en su vida doméstica y en sus escritos. Los “
Ensayos” están impregnados de él: llenó sus páginas con palabras como “quizá”, “hasta cierto punto”, “creo”, “me parece” y otras tantas… palabras que, como dijo el mismo
Montaigne, “suavizan y moderan la aspereza de nuestras proposiciones”, y que encarnan lo que el crítico
Hugo Friedrich, ha llamado
su filosofía de la “falta de pretensiones”.
Ni siquiera los escépticos originales, fueron tan lejos como
Montaigne. Ellos dudaban de todo lo que tenían a su alrededor, pero normalmente no consideraban lo implicadas que estaban sus almas, en lo más interno de su ser, en la incertidumbre general. Y
Montaigne sí que lo hacia, constantemente:
“
Nosotros, y nuestros juicios, y todas las cosas mortales, seguimos fluyendo y rodando incesantemente.
Así, nada cierto se puede establecer, de una cosa por parte de otra, ya que tanto lo que juzga como lo juzgado, están en movimiento y cambio continuos”.
Esto podría parecer un callejón sin salida, cerrando todas las posibilidades de saber cualquier cosa, pero también podría abrir, una nueva forma de vivir. Lo hace todo más complicado y más interesante: el mundo se convierte en un paisaje multidimensional, en el cual hay que
tener en cuenta, todos los puntos de vista. Lo que debemos hacer, escribía
Montaigne, es recordar este hecho, para “volvernos sabios a expensas nuestras”. Y añadía: “Debemos esforzar realmente nuestra alma, para
ser conscientes de nuestra propia falibilidad”. Los “
Ensayos” ayudaban. Al escribirlos, él se colocaba a sí mismo en la posición de cobaya, y se examinaba igualmente a sí mismo, con un cuaderno en la mano.
Palma. Ca’n Pastilla a 30 de Enero del 2016.